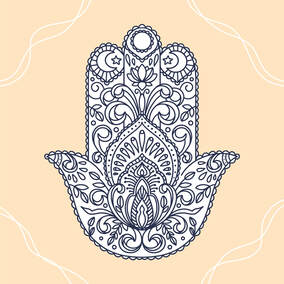 Popularizada en joyas y bisutería y repetida con cientos de variantes en miles de tatuajes, la mano de Fátima es un icónico símbolo espiritual que goza en la actualidad de un indudable prestigio. Esta mano de cinco dedos simétricos ya era un poderoso amuleto para las culturas amazigh (beréberes) cuando las tropas árabes llegaron al norte de África en el siglo VIII y algunos estudios la vinculan al culto a la diosa Tánit/Astarté, adorada por todo el sur del Mediterráneo desde Sidón, en el Líbano, hasta las costas levantinas de la Península Ibérica. Los árabes no dudaron en adoptar y adaptar este carismático talismán, incluyéndolo en su tradición artística y utilizándolo tanto en la decoración de los palacios andalusíes como en las más variadas piezas de artesanía. Si bien los bereberes se referían a este símbolo como tafust, los árabes lo llamarían jamsa (literalmente cinco, en lengua árabe), el mismo nombre que utilizarían los judíos sefardíes, que también adoptaron la mano de Fátima como talismán protector. No era raro en la Edad Media, ni tampoco hoy día, encontrar numerosas representaciones de este símbolo con uno o dos ojos dibujados, ya que se consideraba un amuleto muy eficaz contra el mal de ojo. La confianza en el poder protector de la Jamsa llegó a popularizar su colocación en las puertas de entrada de las viviendas y en la actualidad aún encontramos por pueblos y ciudades de todo el Mediterráneo llamadores metálicos con forma de mano provenientes de aquella tradición. El gran misterio de la Jamsa es su relación con el nombre de Fátima. Para algunas estudiosas de la tradición musulmana, se podría referir a Fátima al-Zahra, hija del Profeta Muhammad y símbolo en el Islam de la protección maternal y de ahí su vinculación popular con el amuleto. Lo que no cabe duda es que la Mano de Fátima es uno de los símbolos que más ha trascendido en la cultura popular en este siglo XXI, y podemos encontrarlo reproducido en infinidad de productos y complementos comercializados por empresas de todo el mundo. Autor: Emilio Martín Estudillo
0 Comentarios
 El Mundo Árabe huele a incienso. Todo el que ha visitado un país árabe ha podido notar como el aroma del incienso y café se mezclan en un mismo olor. El incienso es una resina aromática que se ha utilizado en el Mundo Árabe durante siglos. Se produce a partir del árbol de la boswellia, que crece en el Cuerno de África y en algunas partes de Asia. El incienso está muy presente en la cultura árabe y se utiliza en varios aspectos de la vida, incluyendo la religión, la medicina, la perfumería y la hospitalidad. En muchos países árabes el incienso sirve para dar la bienvenida se quema en las casas para dar la bienvenida a los invitados. El anfitrión o la anfitriona tradicionalmente queman incienso en un quemador llamado "mabkhara" y lo mueven hacia los invitados para que puedan inhalar el aroma. El incienso es una parte importante de la religión islámica, donde se quema en mezquitas y en ceremonias religiosas. La quema de incienso se considera un acto de purificación, y se cree que el humo que se produce tiene propiedades espirituales y de limpieza En las bodas, el incienso se quema en grandes cantidades para crear un ambiente festivo y perfumado. A menudo se quema en grandes quemadores en la entrada del salón de bodas, y se cree que el aroma del incienso atrae a la buena suerte y protege a la pareja de los malos espíritus. El incienso se utiliza en la medicina tradicional árabe debido a sus propiedades curativas. Se cree que tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos y antidepresivos. Se utiliza para tratar diversas enfermedades, como dolores de cabeza, tos, fiebre y trastornos digestivos. También es muy valorado en la perfumería árabe, y se utiliza para crear una gran variedad de perfumes y aceites esenciales. Los perfumes a base de incienso tienen un aroma intenso y duradero, y se utilizan en ocasiones especiales. En conclusión, el incienso es un elemento muy importante en la cultura árabe, y se utiliza en varios aspectos de la vida. Desde la religión y la medicina hasta la perfumería y la hospitalidad, el incienso es un símbolo de espiritualidad, curación y elegancia. Si visitas un país árabe, no dudes en probar el incienso y descubrir su aroma y valor cultural. Autor: Emilio Martín Estudillo Apenas diez kilómetros separan la costa de Izmir en Turquía de las orillas de la isla griega de Lesbos. En 2015, en plena guerra civil siria, atravesar esa pequeña distancia marítima en una lancha de goma cargada de personas desesperadas llegó a costar hasta 1500 euros por pasaje. Al menos esa cantidad fue la que pagó cada hermana Mardini: Yusra y Sara. Estas dos adolescentes sirias se habían convertido en refugiadas que intentaban llegar a territorio europeo huyendo de la devastación de la guerra, en cuyo transcurso perdieron familiares y amigos, su padre sufrió torturas y su casa en Damasco quedó saqueada y destruida.
A los pocos minutos de dejar atrás las playas turcas, aquella tarde de verano de 2015, la lancha comenzó a llenarse de agua al tiempo que el motor fueraborda dejaba de funcionar. Los veinte refugiados que se amontonaban en la embarcación -entre los que había un bebé y dos niños- quedaron a merced de las olas. Yusra, Sara y uno de los hombres que viajaba en aquella barca se lanzaron al agua para descargarla de peso excesivo e intentar impulsarla a nado. Las dos hermanas Mardini -la mayor, Yusra, acababa de cumplir 17 años- confiaban en su entrenamiento como nadadoras de competición para poder empujar la lancha hasta la isla de Lesbos. Tras tres horas nadando en mitad de la noche, el agarrotamiento y el frío fueron haciendo mella en las nadadoras sirias, para las que la resurrección repentina del motor de la lancha supuso un auténtico milagro. Sin embargo, la llegada a Lesbos, lejos de suponer un alivio, fue el comienzo de una odisea de 25 días durante los cuales atravesaron una Europa que miraba con abierta hostilidad la llegada de los miles de sirios que huían de la guerra. Las Mardini tuvieron que gastar todos los ahorros de la familia para llegar, finalmente, hasta un campo de refugiados situado al oeste de Berlín. La casualidad quiso que supieran de la existencia de un programa de natación muy popular cercano al campo donde se alojaban. Tras conocer el currículo de las dos deportistas, los responsables del programa las invitaron a utilizar sus instalaciones. Con el paso de los meses Sara tuvo que abandonar los entrenamientos por una lesión en los hombros pero Yusra siguió en el programa dispuesta a competir en las Olimpiadas de Tokyo 2020. Paralelamente, desde el Comité Olímpico Internacional se aprobó crear un Equipo de Refugiados para acoger aquellos deportistas que no podían competir de una manera convencional en las Olimpiadas de Río 2016. Aquella decisión del COI puso bajo los focos la figura y la historia de Yusra y su familia. La terrible experiencia de la nadadora y la naturalidad con la que la joven atendía a los medios de comunicación hizo que rápidamente se convirtiera en ejemplo de superación y en símbolo de lo que significa vivir bajo el status de refugiada. Poco más de un lustro después de salir de Siria, Yusra se ha entrevistado como embajadora de ACNUR con numerosas personalidades sociales y políticas, ha publicado un libro sobre su experiencia y sigue entrenando para competir en Tokyo 2021, tras el aplazamiento de las olimpiadas debido a la pandemia del COVID. En la actualidad, la directora Sally El-Hosaini, premiada en el Festival de Sundance, está trabajando en el rodaje de un biopic sobre Yusra, respaldada por la productora Working Title. * * * En árabe, la palabra natación viene de la raíz سبح, que significa nadar, oscilar o extenderse. Así, "nadadora" sería سبّاحة ("sab-baha"). Si quieres conocer cómo se dicen en árabe otras disciplinas deportivas, explora nuestra Tema sobre Deportes. Emilio Martín Estudillo |
�
AutorEquipo de Árabe al día Archivos
Diciembre 2023
Categorías
Todo
|

 Canal RSS
Canal RSS